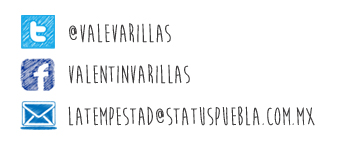Por Valentín Varillas
La génesis de la candidatura de Luis Miguel Barbosa al gobierno del estado de Puebla, se dio en una privadísima comida que el senador sostuvo con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del dueño de Morena, en donde más que un guiño, al entonces perredista se le ofreció abiertamente la nominación.
En su cuenta en Twitter, el poblano manejó que, a pesar de ser perredista, apoyaría el proyecto presidencial de López Obrador.
El mensaje, como era de esperarse, despertó la ira de la nomenclatura del partido del Sol Azteca, quien aplicó los mecanismos contra la “traición”, considerados en sus estatutos e inició los respectivos procedimientos en materia de impartición de justicia interna.
Antes del resolutivo final, Luis Miguel se les adelantó anunciando su renuncia a un partido en el que ya no tenia cabida y que estaba ya políticamente desahuciado.
Se mantenía conectado a un respirador artificial.
Conocedor como pocos de la vida interna del PRD, Barbosa calculó costos y beneficios de su salida y el balance final no dejaba lugar a dudas.
Más allá de las constantes desavenencias que ya tenía con el grupo de Los Chuchos, la corriente hegemónica perredista, había cada vez más coincidencias con la visión de país contenida en el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador.
Es evidente que la decisión de abandonar el Sol Azteca cambió para siempre lo que sería el futuro político del poblano.

En Morena, ganó dos veces el proceso interno para elegir al candidato al gobierno estatal y dos veces también ganó el proceso electoral, aunque únicamente la segunda victoria le fue reconocida.
Ahora, se enfrenta al enorme reto de inaugurar en Puebla una forma diferente de hacer política, basada en los principios de la tan anunciada Cuarta Transformación.
Serán más de cinco años de estar en lo más alto del poder local.
Mientras, el PRD se enfrentaba a una auténtica catástrofe.
El saldo en los procesos electorales de los dos últimos años es demoledor: un detrimento acelerado, brusco, de su capital político.
Un ejemplo claro lo representa la elección presidencial del 2018.
A su candidato, Ricardo Anaya -que iba en alianza con PAN y MC- apenas pudo sumarle un millo 307 mil votos, el 2.87% del total.
Penoso.
Igual de penosa fue su participación en la extraordinaria poblana del pasado 2 de junio, ya sin el morenovallismo y su estructura privada de operación electoral.
A Enrique Cárdenas, le aportaron solamente 43,963 votos, para un porcentaje de votación idéntico al de la presidencial del año pasado: 2.87%.
Ahí está, clarísimo.
Los números resultaron demoledores: dejaron de ser una opción viable y potencialmente competitiva para el electorado mexicano.
La muerte estaba decretada.
El suicidio era la única salida.
Había que terminar con semejante vergüenza y optaron por darle forma a una extraña mutación de nombre, logos y colores, dejando fuera a lo poco rentable que les quedaba en lo político y adoptando a perfiles de otros partidos que no cuentan para nada con un capital político propio que pueda ayudar a superar la emergencia de la falta de votos.
Futuro 21 se llama, aunque en el papel parezca que se regresa a un muy rancio pasado de fracasos probados.
Si bien oficialmente el PRD no le ha cedido su registro como partido, es evidente que el trabajo de lo que queda de las tribus perredistas, con la inclusión de sus nuevos refuerzos, se centrará en este nuevo producto y no en una organización que carga el descrédito de sus fracasos a cuestas, como pesada y mortal losa.
Descanse en Paz.