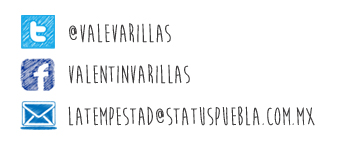Por Valentín Varillas
El inmejorable posicionamiento que tiene Andrés Manuel López Obrador en todas las encuestas que miden a los aspirantes presidenciales, es directamente proporcional al tamaño de las expectativas que su proyecto de gobierno ha despertado entre los votantes potenciales.
Sí, ambos son enormes, gigantes, tal vez inclusive mayores a los que se generaron previo a la histórica victoria del panista Vicente Fox en el 2000.
Al Peje, la contundente mayoría de quienes han manifestado su intención de participar en la contienda del próximo 1 de julio le creen todo, le celebran todo, lo han vestido con un halo de santidad que en los hechos se ha convertido en una impenetrable armadura que lo protege de críticas, ataques, cuestionamientos y consignas.
¿Y sabe qué?
Con razón.
Con mucha razón.

Panistas y priistas en sexenios recientes han fracasado rotundamente en dar una respuesta concreta a los problemas estructurales del país.
Esos que ahí siguen, irresolutos, esperando por siglos a que alguien esté a la altura de su dificultad.
Son casi los mismos que se plantearon la visión de un país independiente hace más de 200 años.
No cambian, ni evolucionan, quedaron congelados con el paso del tiempo.
Usted dirá.
Si bien el producto AMLO ha significado una luz de esperanza para quienes sexenio tras sexenio hemos sido engañados y manipulados por tricolores y blanquiazules, puede significar también el tiro de gracia de la política como vía civilizada para el ejercicio de gobierno.
Lo anterior quiere decir, simple y sencillamente, que López Obrador no puede fallar si -como todo parece indicar- se convierte en el próximo presidente de México.
Con una legitimidad en las urnas fuera de toda duda, tendría que enfrentarse al doloroso paso de ejercer la legitimidad “por resultados”.
Es decir, deberá cumplir escrupulosamente con todas y cada una de las promesas hechas durante su campaña.
Eliminar la impunidad, la corrupción y la inseguridad en tan solo 3 años, detonar la actividad económica del país teniendo al estado como su principal precursor, incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores nacionales, no aumentar el costo de los productos y servicios que otorga el gobierno federal, combatir a aquella “mafia del poder” que tanto daño le ha hecho a México y un larguísimo etcétera.
Claro, más lo que se vaya acumulado en los días que faltan antes de la jornada electoral.
¿Podrá?
Ojalá, por el bien de todos.
No puedo pensar en un peor escenario donde los millones de votantes que opten por Andrés Manuel, lleguen pronto a la conclusión de que, sencillamente, el tabasqueño es más de lo mismo.
¿Se imagina las consecuencias?
De entrada, un sentimiento de orfandad y de desencanto tales, que sean caldo de cultivo para una potencial opción autoritaria.
Un manotazo en la mesa que nadie en su sano juicio desearía.
Imaginemos un escenario muy probable:
Es la noche del 1 de julio.
La autoridad electoral ha confirmado el arrollador triunfo de López Obrador, la opción de izquierda.
La cita para celebrar es en el simbólico Ángel de la Independencia.
Ante cientos de miles de felices ciudadanos, el nuevo tlatoani hace acto de presencia para dar su primer discurso a la nación.
Antes de tomar la palabra, un coro generalizado se hace escuchar.
La petición es contundente, demoledora, sin lugar para ambigüedades.
“¡Cárcel a Peña!”-repite Fuenteovejuna sin cesar.
¿Qué haría AMLO?
Aquel que siempre se vendió como diferente.
¿Demostraría que efectivamente no es lo mismo de siempre o rompería paradigmas y se atrevería a quebrantar los inconfesables pactos de impunidad que han caracterizado nuestros procesos de transición?
¿Estará a la altura de la historia?
Menos de esto, simplemente no alcanza en el México que viene.
El México que vende el tabasqueño en el papel.