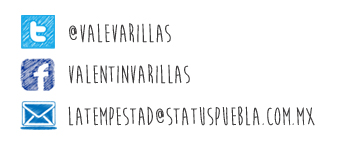Por Valentín Varillas
El famosos “pueblito”, la monstruosa área de privilegios que por décadas operó en el penal de San Miguel, es un reflejo fiel del estado que guarda el sistema carcelario nacional.
Aquel en donde opera un sistema de “castas” que diferencia a unos de otros en función de su capacidad de comprar beneficios.
La conclusión es demoledora: no sólo el sistema de procuración y administración de justicia opera de acuerdo al nivel socioeconómico de los imputados.
También las condiciones de la reclusión.
Entre los propios culpables de la comisión de un delito, al interior, existen dos mundos completamente diferentes.
Diametralmente distintos.
Vamos, mutuamente excluyentes.
Para unos, las suites de lujo, la comida de alto nivel, las pantallas de última generación y gran tamaño, además del consumo de alcohol, drogas drogas y el disfrute de los placeres carnales “a domicilio”.
Posesión de armas, uso ilimitado de internet y telefonía celular.
Servicio de lavandería, supermercado y acceso a todo tipo de productos disponibles en el mercado.
Ahí, adentro, en la cárcel.

¿Quiénes pueden pagar todo esto?
Y más allá: ¿quiénes estuvieron en la posibilidad económica de pagar por la construcción y operación de esta impresionante infraestructura?
Obviamente, los grandes delincuentes.
Los que forman parte de células del crimen organizado responsables de la comisión de los delitos más graves.
Los que deterioran brutalmente el tejido social y por lo mismo: los más rentables.
Es decir, los reclusos de mayor peligrosidad vivían un “exilio” de lujo mientras pasaba el tiempo de sus respectivas condenas.
¿Y los otros?
Para los delincuentes comunes y corrientes, los detenidos por delitos de mucho menor impacto – el sector en donde se da el mayor porcentaje de internos encarcelados de manera injusta- existía otra realidad.
Hacinamiento, falta de higiene, comida echada a perder o de pésima calidad, nulo acceso a servicios de salud y por supuesto: violaciones sistemáticas a sus derechos básicos, elementales.
Las víctimas sistemáticas de los excesos de autoridades carcelarias, custodios y hasta de otros internos.
Sí, de aquellos que lograron adaptarse de mejor manera a esta inhumana lucha por la supervivencia y se mantienen a través del sometimiento de los otros, pero que por su precaria situación económica, no pudieron acceder a la élite carcelaria enquistada en “el pueblito”.
¿Qué tendría que seguir en el mundo ideal?
Ya derribado el edificio de los privilegios, tomar las medidas preventivas pertinentes para que algo así no vuelva a repetirse.
Pero el verdadero reto va mucho más allá.
Se trata del deslinde de responsabilidades legales de quienes, directa o indirectamente, fueron y han sido beneficiarios de semejante abominación.
De todas las jerarquías, niveles, colores y partidos.
Ahí están: todos tienen nombre y apellido.
Que empiecen con los de hasta arriba, para variar.
Y de ahí, para abajo en términos jerárquicos.
Hasta donde dé y caiga quien caiga.
Sería lo ideal.
Imposible que cientos de funcionarios públicos de primerísimo nivel y que durante años fueron o han sido parte de la élite política poblana, no supieran lo que sucedía en San Miguel.
Mucho menos que no fueran beneficiarios de un ilícito que generaba cerca de 3 millones de pesos semanales.
Son cómplices de todo esto: por corruptos, ambiciosos y omisos.
Son tan delincuentes como los que estaban ahí recluidos.
Igualitos, de la misma peligrosidad.
Si no existen consecuencias legales, después de haber dado el primer y más contundente paso encaminado hacia la eliminación de los privilegios carcelarios, la destrucción de “el pueblito” corre el riesgo de pasar a la historia como otro hecho “curioso” del ya muy extenso anecdotario poblano.
Y el tema da para más: mucho más.