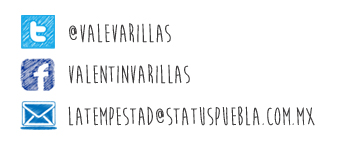Por Valentín Varillas
Hace poco más de 13 meses conocí el infierno.
No fue un viaje pausado, propositivo, reflexivo, filosófico o didáctico, como aquel en el que Virgilio fungió como guía de Dante en La Divina Comedia.
Yo llegué ahí en caída libre y al más cruel de sus círculos.
En menos de diez segundos, la vida me arrojó al epicentro de mi peor miedo.
El enfrentarme, como padre, a la posibilidad real de perder para siempre lo que más se ama, con las largas y dolorosas consecuencias que esto genera.
Un muy querido y profundo conocedor de la sabiduría popular me lo vaticino de forma demoledora.
Me dijo: “estas son el tipo de cosas que te comen el seso”.
Y qué razón tuvo.
Se convierten en presencias constantes.
Fantasmas permanentes que no te sueltan.
Loops malditos, interminables, que no te dan tregua y que toman por asalto tu cabeza, tu tiempo, tu sueño, tu todo.
Se apropian, irremediablemente de ti y te obligan a regresar, una y otra vez, a ese momento que quisieras no haber vivido jamás.
De esta manera, se vuelven omnipresentes, se cuelan hasta tu ADN.
Así que, después de algo así, no hay manera de ser el mismo.

De entrada, porque el infierno te hace pedazos.
Y cuando estás roto por dentro, en tu microcosmos, se detona una muy radical redefinición de prioridades.
Resulta imposible ver las cosas como antes, porque esta nueva y contundente realidad se impone contra todo y contra todos.
Ojalá no me malentienda.
Esta columna no pretende ser un burdo ejercicio de marketing periodístico, que tenga como objetivo el lucrar con una serie de lamentables, desafortunados y personalísimos hechos.
Las líneas que componen estos párrafos no están ancladas en la tragedia.
Mucho menos en el victimismo.
Son el resultado de una muy realista toma de conciencia.
Y es que, en este largo y doloroso tránsito, es evidente que mi desempeño profesional se ha contaminado.
Las frecuentes y muy prolongadas ausencias en columnas y programas, son una clara prueba de lo anterior.
También me parece que han sido daños colaterales los análisis y contenidos.
Imposible pretender que no resultaran devorados por esta vorágine.
Además ¿por qué no reconocerlo?
No es falsa humildad.
Tampoco justificación.
Es simple autocrítica.
Y no me espanta la palabra, para nada.
También hay mucho de introspección, por muy incómoda que pudiera resultar.
Ambos ejercicios me parecen sanos y necesarios en un oficio en donde abundan el autoelogio ramplón y la falsa erudición.
En 28 años dedicado al periodismo, jamás he utilizado temas de la vida privada de nadie como materia prima para tener qué escribir o qué decir.
No es, ni ha sido nunca mi estilo.
Hoy hago una excepción y en primera persona, porque siento que he quedado a deber.
Que no he podido o no he sabido estar a la altura de lo que se merecen quienes todos los días se interesan en lo que publico, digo y opino.
Y me parece un acto de justicia elemental el reconocerlo, asimilarlo y compartirlo.
Así, sin medias tintas.
Sin adjetivos.
En medio de esta densa oscuridad, hoy por fin se asoma un poco de luz.
Un necesario y urgente puente que puede ser, por fin, la tan esperada ruta de escape para salir de este largo y profundo hoyo negro.
Habrá que atravesarlo, claro, como tantas cosas que se han tenido que atravesar en este tiempo.
Y aunque sea hecho jirones y a pesar de que la vida y el futuro no tengan palabra de honor, créame que será prioridad absoluta el volver a ser y hacer lo de antes, como antes, como siempre.