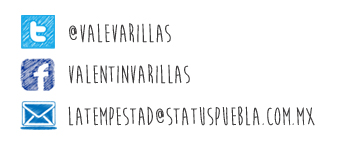Por Valentín Varillas
Más allá de todo lo que se ha dicho en el análisis sobre el primer debate presidencial y de la obsesión por asumirse como ganadores del mismo, en los hechos, este ejercicio debe considerarse ya como el tiro de gracia del proyecto político de José Antonio Meade, en términos de competitividad electoral.
Sí, es el último gran clavo a un ataúd que empezó a fabricarse desde el mismo momento en el que fue ungido por el presidente Peña, como el candidato que lucharía por la continuidad del actual grupo en el poder.
Misión imposible.
El debate, acabó de hundir a un de por sí náufrago priista.
En sus intervenciones –algunas de plano para el olvido- se le vio lento, gris, con un ritmo cansón y una imagen plana.
La tónica de lo que ha sido su aventura presidencial.
Por momentos quiso atacar, pero su personalidad dista mucho de la de un guerrero, que con arrojo y valentía pretende acabar con sus contrincantes.
Tampoco se le da el sarcasmo, mucho menos el humor negro, por lo que sus intentos por utilizarlos como armas en contra de los demás participantes fracasaron rotundamente.

La debacle vino cuando salió a la luz el tema de la corrupción: carta de presentación y característica principal del actual gobierno federal.
Meade desperdició la enorme oportunidad de desmarcarse de su amo y señor, cuando pudo criticar temas como La Casa Blanca, La Estafa Maestra, Odebrecht, el socavón de Morelos y otros que fueron saliendo a lo largo del debate.
Si bien esto implicaría romper la institucionalidad que supone la forma priista de ejercer y entender la subordinación hacia la figura presidencial, era la única y última posibilidad que tenía el priista para conseguir cierta credibilidad entre un segmento del electorado potencial y tal vez, solo tal vez, crecer un poco en las encuestas.
La desperdició, tal vez consciente de que ya estaba de antemano perdido y que una indisciplina de ese tamaño podría significar un auténtico suicidio político.
La muerte política de Meade pone a Peña en un aprieto, otro más, pero sin duda el más serio de su sexenio.
Una vez que se traduzca en números concretos el fracaso que significó la participación de su candidato en el debate, se confirmará lo que de antemano es ya un secreto a voces y desde hace meses: si el presidente quiere evitar a toda costa la victoria de López Obrador, la única carta que le queda es Ricardo Anaya.
El otrora enemigo se ha vuelto indispensable para los intereses electorales de Los Pinos y no hay que descartar una nueva versión de los ya tradicionales pactos PRI-PAN, que han caracterizado las últimas tres contiendas por la presidencia de la República.
Ya lo comentábamos hace algunos días en este espacio: uno de los grandes errores estratégicos que ha cometido el régimen en esta elección, ha sido el utilizar las instituciones del estado para golpear mediática y jurídicamente –con o sin bases y argumentos- a Ricardo Anaya.
Exhibirlo como un vulgar lavador de dinero ha pegado de lleno en su desempeño como candidato y afectado su imagen ante los votantes potenciales, por lo que ahora será mucho más difícil hacerlo crecer.
Ni siquiera con todo el dinero y la capacidad de operación del gobierno federal, esto parece que no será suficiente como para poder competirle cara a cara a Andrés Manuel.
La soberbia les hizo perder realismo y les impidió leer adecuadamente el juego de la sucesión.
En su torre de marfil, llegaron a pensar de verdad que su candidato tenía posibilidades de triunfo.
Fueron los únicos en creerlo.
Tuvo que venir un auténtico velorio de cuerpo presente para abrirles los ojos.
Hoy, no les queda más que afrontar las consecuencias de este monumental error y es evidente que pueden ser catastróficas para ellos.