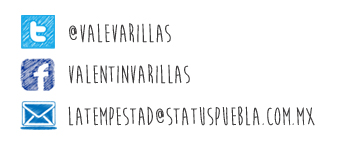Por Valentín Varillas
Las fuentes mejor informadas al interior de Palacio Nacional coinciden en señalar al canciller Marcelo Ebrard como el principal opositor al reconocimiento presidencial a la victoria de Joe Biden en la elección estadounidense.
Periodistas como Raymundo Riva Palacio, publicaron en su momento el árido debate que se dio al interior del gabinete y la postura que miembros importantes del círculo íntimo de López Obrador tomaron en torno a este tema.
Al final, el presidente se decantó, como en otras coyunturas, por hacerle caso a Marcelo, no solo por tratarse del encargado de las relaciones exteriores de su gobierno, sino porque en los hechos, se trata del auténtico hombre orquesta del gobierno federal.
El que igual atiende cuestiones de seguridad pública, el que asiste a misiones comerciales en el extranjero, el que coordina la importación y distribución de equipo médico para atender la pandemia y muchas actividades más que no necesariamente corresponden de manera estricta al ámbito de su cargo en la administración pública federal.
En términos de opinión pública y publicada, se dio una abrumadora mayoría que aseguraba que Ebrard se equivocó y que el presidente también erró al seguir la estrategia sugerida por su secretario consentido.

Las reacciones a la negativa de reconocer un triunfo inobjetable del candidato republicano fueron demoledoras en términos de imagen internacional.
López Obrador fue puesto en la misma canasta que otros líderes que al igual que él, apelando a una falsa prudencia, aseguran que esperarán mejores tiempos para reconocer a Biden como próximo presidente.
Fue mucho peor, cuando justificó su actuar en términos de la retórica del fraude electoral, el eje discursivo central de su diatriba pública.
Hacer una analogía entre lo que se vivió en México en aquella elección del 2006, con lo vivido en los Estados Unidos, refleja un desconocimiento absoluto de las importantes diferencias que existen en las reglas del juego electoral entre ambos países.
Si ya la situación lucía complicada para el gobierno federal, a Marcelo se le vino la noche después de que se hicieron públicas las declaraciones de Ben Rhodes, considerado como uno de los asesores “clave” de la campaña del demócrata, quien lo acusó de haber sido el responsable de operar una parte del voto de mexicanos que viven en ese país a favor de Trump.
Cierto o no, el tema es demoledor.
Se trataría de una abierta intromisión del gobierno mexicano en un proceso electoral de un país extranjero, que además es el principal socio comercial del nuestro y con el que compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera.
Si el hoy virtual presidente electo comparte la opinión de su asesor, el próximo gobierno norteamericano llegaría con una abierta animadversión a un personaje clave en el equipo de López Obrador.
Sin embargo, hoy ha quedado claro que Ebrard siempre tuvo un motivo muy poderoso para actuar de esta manera.
Había que conseguir la exoneración del general Cienfuegos y regresarlo al país a como diera lugar.
La única forma de resarcir en algo lo que en la óptica castrense siempre se interpretó como una afrenta y una intromisión a su vida interna.
El canciller fue institucional a su presidente, como debe de ser.
Siguió con eficiencia los pasos a seguir en aras de conseguir su objetivo.
En esta coyuntura en específico, no importaba otra cosa.
Con la virtual derrota de Trump había que aprovechar las buenas relaciones o de otra forma jamás se hubiera conseguido nada.
Ahora, habrá que pagar la factura.
Si bien hay temas de la relación bilateral que van mucho más allá de las personas que desempeñen cargos públicos de coyuntura, con Biden en la Casa Blanca pueden existir presiones importantes desde el otro lado de la frontera que podrían afectar el futuro inmediato del hoy canciller.
Estas podrían ir, desde un relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta una intentona de veto para competir en la presidencial del 2024.