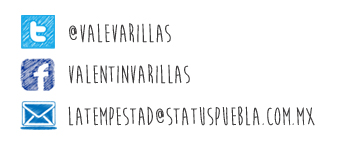Por Valentín Varillas
Emilio Lozoya está enojado y mucho.
Sin duda siente que es un chivo expiatorio señalado por su exjefe y amigo, Enrique Peña Nieto, para pagar parte de los platos rotos del sexenio anterior.
Pero, más allá del berrinche, la realidad es que tiene muy poco margen de maniobra para salir bien librado del problema en el que está.
Nunca lo tuvo.
Cuando era un hecho la victoria de López Obrador en las urnas, de la mano del propio Peña se conformó una lista de personajes prescindibles para el grupo íntimo del priista.
Perfiles negociables que servirían de materia prima para simular que los actos de corrupción cometidos en la más reciente administración no quedarían impunes.
Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza y el propio Lozoya la encabezaban.
La primera está ya en la cárcel, al ex titular de SCT lo salvó una muerte súbita y el tercero, próximamente será exhibido y vilipendiado en la plaza pública, para ayudar a Morena a conseguir sus objetivos electorales en el 2021.
Por más injusto que esto pudiera parecer, lo cierto es que Emilio Lozoya sabía perfectamente a lo que se exponía cuando aceptó ser parte de la burocracia dorada.
Esa que viene con enormes privilegios, pero que siempre está sujeta a los impredecibles vaivenes de la política.
 Lozoya sabía que le vendía su alma a una nueva generación de priistas que llegaron al poder no por congruencia ideológica, mucho menos por intentar acrecentar el legado de sus antecesores: aquellos creadores del régimen de partido único que permanecieron vigentes 71 años en el sistema político mexicano.
Lozoya sabía que le vendía su alma a una nueva generación de priistas que llegaron al poder no por congruencia ideológica, mucho menos por intentar acrecentar el legado de sus antecesores: aquellos creadores del régimen de partido único que permanecieron vigentes 71 años en el sistema político mexicano.
No, simplemente llegaron para enriquecerse.
Instauraron la corrupción pública al más alto nivel, el uso y abuso de las instituciones para el enriquecimiento personal.
Aquel gobierno resultó fallido desde su misma legitimación.
Casos como los de Monex o Soriana, ejemplos burdos de la más descarada compra de conciencias, fueron apenas un modesto adelanto de lo que vendría.
Dinero sucio que llegó a la campaña presidencial tricolor a través de la triangulación de recursos públicos desviados por gobernadores priistas, que después fueron perseguidos o encarcelados por el régimen que ellos mismos ayudaron a establecer.
Luego, el tema Odebrecht, la bomba que estalló en pleno rostro del propio Lozoya y cuya investigación le costó la chamba a Santiago Nieto Castillo, en ese tiempo Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, en una artera intervención oficial en instancias que de acuerdo a la ley deberían ser autónomas.
Hoy, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Nieto se cobra la factura.
La inversión de millonarios recursos para imponer gobernantes, a cambio de la posibilidad de hacer rentables negocios al amparo del poder fue una de las estrategias que mayor eficacia tuvieron para imponer el regreso del PRI a lo más alto del poder político nacional.
Casos como los de la Casa Blanca, Higa, Pinfra, confirman lo anterior.
El modelo siguió aplicándose ya en el poder, a través del otorgamiento de contratos de obra pública, no solo para el pago de facturas políticas, sino para enriquecer en lo personal a las principales “figuras” de aquella poderosa élite.
Después, nos enteramos de la “La Estafa Maestra”, uno de los actos de corrupción oficial más escandaloso de la historia moderna del país.
Se desviaron más de 7 mil millones de pesos de recursos del erario, a través de la utilización de 128 empresas fantasma y que involucró a 11 dependencias del Estado mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de los distintos niveles de gobierno.
No, no hay que irse con la finta, Lozoya no es una víctima, sabía perfectamente a lo que se metía.
Los procesos legales en contra de quienes realizaron actos de corrupción en la pasada administración federal hay que aplaudirlos.
Evidentemente, lo deseable es que además, cayera el jefe de la banda, el patrón de todos ellos, sin duda, el más beneficiado por las transas realizadas: Enrique Peña Nieto.
Lo malo es que, hasta el momento, ha sido un auténtico intocable y por lo mismo, puede dormir tranquilo.
Los pactos de impunidad entre presidentes y ex –presidentes, más allá de quiénes nos gobiernen, gozan todavía de cabal salud.