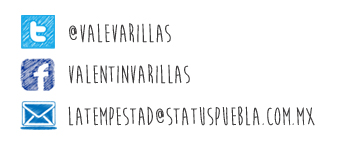Por Valentín Varillas
Qué razón tiene mi amigo Javier Arellano, cuando publica en su columna “Cúpula” que un buen inicio en términos de ajustar cuentas con los excesos y omisiones del morenovallismo, sería llamar a cuentas al ex fiscal estatal, Víctor Carrancá.
Si el anuncio del gobernador electo, Miguel Barbosa, en el sentido de que no habrá impunidad ni encubrimiento en actos de corrupción y abusos cometidos en administraciones anteriores es real, en el caso de Carracá hay tela de sobra de donde cortar.
En la eternización de Carrancá, existió un evidente pago de facturas por los muchos y enormes favores prestados al régimen de Rafael Moreno Valle.
Si bien, el cumplirle cabalmente a su jefe es una consecuencia natural de quien se alquila, no cualquiera se hubiera echado los trompos que él se aventó, en su paso por la administración pública estatal.
Mire que se necesita valor para haber prostituido descaradamente las instituciones del estado en aras de encubrir a los asesinos de José Luis Tehuatlie Tamayo, el niño indígena que murió como consecuencia del operativo de “rescate” de la autopista a Atlixco, en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan, aquel 9 de julio de 2014.
Carrancá fue obligado a defender en medios nacionales la versión oficial de los hechos: una auténtica aberración legal que desafiaba no únicamente al estado de derecho, sino a las propias leyes de la física.
Ni cohetón, ni onda expansiva; se trató simplemente de un cobarde asesinato cometido por policías estatales absolutamente incapaces para el uso “no letal” de la fuerza.
La corrección de plana que le dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la “profesional” investigación hecha por la entonces PGJ, es una vergüenza que manchará de por vida el currículum de Carrancá.

Además de Chalchihuapan, todo el sistema de procuración de justicia en aquel sexenio, sirvió en los hechos como el más efectivo garrote utilizado en contra de quienes unilateralmente fueron etiquetados como “enemigos del gobierno”.
Activistas, defensores de derechos humanos, líderes de distintas organizaciones fueron víctimas de investigaciones sesgadas, tramposas, violatorias a los más básicos y elementales derechos constitucionales.
En muchos de estos casos, ganar consistentemente amparos ante la justicia federal no fue suficiente para recuperar la libertad de los perseguidos.
En resumen: en Puebla se utilizaron de manera facciosa las instituciones del estado para encubrir asesinos y para ajustar cuentas con los “incómodos”.
Un estado criminal.
Y en teoría, si aspiramos a vivir en algo parecido a un estado de derecho, tendría que haber consecuencias legales contundentes, demoledoras para quienes orquestaron semejante aberración.
No hay que perder de vista tampoco, que en esta orgía de excesos hubo autores intelectuales y responsables morales.
Y es que, en los hechos, a pesar de que su cargo lo sugería, Carrancá nunca fue autónomo.
Como empleado, siempre siguió órdenes y tuvo un superior.
El que como auténtica marioneta lo manejó a placer y conveniencia.
En una administración en donde se ejerció a rajatabla un estilo de gobernar basado en el “control total”, no se movía la hoja de un árbol sin la voluntad del ser supremo.
Ese ser supremo hoy ya no está para rendir cuentas, pero sus esbirros sí.
Hay un camino muy claro a seguir, si en verdad Puebla pretende dejar de ser el auténtico reino de la impunidad en el que la convirtieron gobiernos anteriores.
A ver si es cierto.