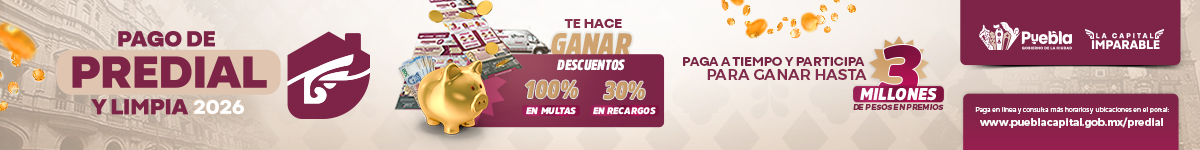Por Yasmín Flores Hernández
En México, los hechos que deberían estremecer a una nación entera apenas duran unas horas en los titulares.
La violencia ya no sorprende; se ha vuelto paisaje. Lo que todavía sacude aunque sea por un instante son los actos que nacen desde dentro: tragedias que no provienen del crimen organizado ni de la guerra política, sino de los hogares, de los cuerpos, de la mente.
En los últimos días, tres historias se entrelazaron y dejaron al descubierto una herida más profunda que la inseguridad o la corrupción: la fractura emocional del país.
Una joven de veinte años se quitó la vida dejando un mensaje que era también una confesión: “Perdón por ser una carga.”
No fue un acto impulsivo, sino el desenlace de una soledad larga, de una vida sin acompañamiento, sin Estado, sin escucha.
Su último gesto no fue de desafío, sino una renuncia: la de alguien que no encontró razones para seguir en un mundo donde el dolor se ignora y la tristeza se castiga con indiferencia.
Días después, una madre de veinticinco años asesinó a sus dos hijos y luego se suicidó.
La maternidad, durante décadas convertida en el último refugio moral de un país descompuesto, se quebró.
Donde debía haber protección, hubo devastación.
La historia, tratada por algunos medios como simple nota roja, revela la profundidad de un colapso invisible: mujeres jóvenes sin redes de apoyo, sin acceso a salud mental, sin descanso, sin Estado.
La maternidad, en esas condiciones, deja de ser vínculo y se convierte en abismo.
Casi al mismo tiempo, en Polanco una de las zonas más privilegiadas de la Ciudad de México un niño de trece años le disparó a su madre tras una discusión doméstica.
No fue un crimen del narco ni una balacera entre delincuentes: fue una tragedia familiar.
La violencia, antes confinada a las periferias y a las estadísticas, irrumpe ahora en los espacios donde se suponía que nada podía pasar.
La frontera simbólica entre el peligro y la normalidad se rompió.
Y mientras esas historias recorren el país, el Gobierno insiste en hablar de soberanía, en negar presiones internacionales, en defender la independencia del Estado frente a cualquier crítica.
El contraste es brutal: mientras la clase política se protege bajo el discurso de la patria, el país real se desangra desde adentro.
Estas escenas no son hechos aislados: son los síntomas de una nación que perdió el instinto de cuidado.
Durante años se creyó que la violencia mexicana era un fenómeno externo el crimen contra el Estado, el narco contra la ley, la corrupción contra la justicia.
Pero lo que hoy presenciamos es distinto: la violencia ya no se ejerce sólo con armas o dinero; se ejerce con abandono.
Se manifiesta en el vacío institucional, en la soledad emocional y en el cansancio social que recorre todos los estratos.
El suicidio de una joven que se disculpa por vivir, el asesinato de dos niños por su madre agotada, y el disparo de un menor contra su madre en una casa de lujo son la síntesis de una misma enfermedad: una sociedad que dejó de cuidar y un Estado que ya no sabe proteger.
El poder sigue hablando de transformación, pero lo que ocurre en las calles, los hogares y las conciencias es otra cosa: un deterioro silencioso, cotidiano, que revela una crisis moral tan profunda que ya no distingue entre clases, edades ni territorios.
México no sólo enfrenta la corrupción del dinero o del poder: enfrenta la corrupción del alma.
La pregunta, entonces, no es qué está pasando con la humanidad, sino qué clase de Estado hemos construido para permitir que el dolor se vuelva rutina y la muerte parezca descanso.
La violencia cotidiana no surge de la nada.
Detrás de cada tragedia personal hay una estructura institucional que falló: un sistema de salud mental inexistente, una escuela sin acompañamiento emocional, un Estado que sólo aparece para levantar actas o emitir comunicados.
México vive en estado de emergencia permanente, pero sin dispositivos de cuidado.
El país invierte miles de millones en seguridad militar, pero casi nada en prevención psicológica o atención comunitaria.
Más del 80 % del presupuesto de seguridad pública se destina a fuerza armada y patrullaje, mientras menos del 3 % se asigna a salud mental o prevención del suicidio.
La ecuación es clara: el Estado no cura, castiga; no acompaña, sanciona; no escucha, impone.
La consecuencia es visible: jóvenes que no encuentran sentido, madres que colapsan bajo la presión económica y emocional, niños que aprenden a resolver los conflictos con la violencia, la inmediatez o el arma.
El discurso oficial insiste en que “hay más oportunidades que nunca”, pero la realidad emocional desmiente la propaganda.
Las cifras de depresión y suicidio juvenil crecen cada año; las denuncias de violencia doméstica se multiplican; los centros de salud mental sobreviven con personal insuficiente y presupuestos residuales.
Lo que ocurre en México no es sólo un problema de seguridad: es el abandono institucionalizado.
Se construyó un aparato estatal que castiga las consecuencias, pero ignora las causas.
Mientras las autoridades felicitan a las fuerzas armadas por decomisos o detenciones, nadie responde por las vidas que se apagan en silencio.
La ausencia del Estado no se mide sólo por la falta de policías o jueces, sino también por su incapacidad de generar esperanza.
Un país que no ofrece horizontes vitales se convierte en territorio de supervivientes.
La joven que se siente una carga, la madre que mata a sus hijos y el niño que dispara a su madre son producto de esa lógica de soledad.
No nacieron violentos: fueron formados en un entorno donde la desesperanza es norma y la contención, excepción.
La educación emocional, la salud mental y la reconstrucción comunitaria deberían ser pilares de la seguridad nacional, pero ni siquiera figuran en las prioridades del gobierno.
Se promueve la idea de que “la felicidad es responsabilidad individual”, reduciendo el dolor colectivo a un asunto de carácter.
Esa narrativa culpabiliza a la víctima y libera al Estado de su obligación de proteger la vida.
En México, el fracaso no es sólo de gestión: es de sensibilidad.
La administración pública carece de empatía institucional; actúa con eficacia técnica, pero con deshumanización estructural.
La burocracia no escucha, los ministerios no dialogan, y la política social se limita a transferencias económicas que no reemplazan el tejido humano.
Esa indiferencia alimenta el ciclo de violencia doméstica.
Cuando la sociedad interioriza que el Estado no protege, la desesperación se normaliza.
Y donde la desesperación se normaliza, la muerte deja de conmover.
El Estado mexicano ha militarizado su territorio, pero ha deshabitado su alma.
México presume soberanía y fortaleza ante el mundo, pero no entiende que la verdadera defensa de una nación no se libra en la frontera, sino en la mente de sus ciudadanos.
Un Estado que deja solos a sus jóvenes, a sus madres y a sus hijos no es soberano: es emocionalmente inviable.
Porque el país que olvida cuidar termina perdiendo incluso la voluntad de existir.
Y ahí surge la paradoja más dolorosa del México actual: mientras el Estado abandona a su gente en lo esencial —la salud, la estabilidad, la empatía— levanta la voz ante el mundo proclamando soberanía.
Habla de independencia política, pero depende de la resignación social para sostenerse.
Defiende con vehemencia los límites territoriales, pero deja derrumbarse los límites morales.
La soberanía se ha convertido en la palabra mágica con la que el poder se absuelve de toda responsabilidad.
Se invoca para rechazar críticas externas y justificar la parálisis interna.
El Gobierno se presenta como víctima del intervencionismo extranjero mientras protege a sus propios agresores domésticos.
El país que no pudo evitar el suicidio de una joven, el colapso de una madre o la violencia de un niño es el mismo que asegura que nadie tiene derecho a cuestionar su modelo de justicia.
Esa es la contradicción central: la soberanía se usa no para fortalecer la independencia nacional, sino para blindar la impunidad.
En la retórica oficial, la palabra “soberanía” suena a heroísmo, pero en la práctica se ha vuelto un refugio del poder.
Cada vez que se cuestiona la corrupción o la ineficiencia del Estado, la respuesta es inmediata: “México no acepta injerencias.”
Un argumento que alguna vez defendió la dignidad nacional frente a los abusos externos, hoy se utiliza para justificar el silencio institucional.
Durante las últimas semanas, la presión internacional ha expuesto las fisuras de ese discurso.
Estados Unidos ha exigido procesar a políticos y funcionarios vinculados al crimen organizado.
El Gobierno mexicano responde apelando al respeto mutuo y la cooperación, pero detrás de esa retórica hay otra verdad: el poder no teme la injerencia extranjera, teme la verdad.
El discurso soberanista no protege al país; protege a quienes lo gobiernan.
Bajo su sombra, las instituciones evaden responsabilidades, los partidos negocian impunidad y la justicia se convierte en un recurso administrado por conveniencia.
Mientras se invoca la patria, se protege el pacto de silencio que une al crimen con el poder político.
México presume independencia diplomática, pero vive prisionero de sus propias complicidades.
La soberanía ya no es una frontera entre naciones; es una muralla entre los gobernantes y su pueblo.
El enemigo no cruza la frontera: firma convenios, patrocina campañas, obtiene contratos.
Y mientras tanto, el Estado se envuelve en la bandera para ocultar la podredumbre que se pudre bajo sus propios símbolos.
Detrás del discurso de soberanía se esconde un país saqueado desde dentro.
Las instituciones que deberían proteger a la nación se han convertido en operadores logísticos del crimen.
El huachicol ya no se roba desde los ductos clandestinos: se factura desde las oficinas del Estado.
La corrupción dejó de ser un accidente administrativo para convertirse en método de gobierno.
Los puertos, las aduanas y los megaproyectos públicos son hoy los nuevos corredores del dinero ilegal.
El crimen organizado aprendió algo esencial: no necesita enfrentarse al Estado si puede convertirse en él.
Y el Estado, debilitado por años de impunidad, aprendió a convivir con su enemigo.
Esa convivencia es la verdadera alianza del siglo XXI: un poder político que se sostiene con dinero criminal y un crimen que se blinda con legitimidad política.
El contrabando de combustibles el llamado huachicol fiscal se calcula en miles de millones de dólares anuales.
Buques con cargamentos falsamente declarados, registros borrados, funcionarios implicados.
No son delincuentes comunes: son empleados del Estado con uniforme y credencial.
El negocio no se extinguió, se profesionalizó.
La diferencia es que ahora no se le llama crimen, se le llama “irregularidad administrativa”.
El Estado mexicano, que se declara soberano ante el mundo, ha privatizado la impunidad.
Los funcionarios corruptos son sus nuevos concesionarios.
El crimen se normalizó, se volvió rutina presupuestal.
Los contratos públicos se reparten con la misma lógica que los territorios del narco: por cuotas, por zonas, por protección.
Y mientras las instituciones sirven a esos intereses, la sociedad paga la factura moral: escuelas sin recursos, hospitales sin medicinas, carreteras sin mantenimiento.
No son fallas administrativas: son las consecuencias directas del saqueo institucionalizado.
De la misma forma en que la corrupción se volvió sistema, la democracia se volvió transacción.
El dinero que sale de los ductos ilegales y de los contratos inflados financia campañas, sostiene candidatos y compra silencios.
Y si no me cree, a Adán Agusto y Andrea Chavez.
El poder ya no se disputa en las urnas, sino en los contratos.
Los comicios se presentan como una fiesta cívica, pero detrás del color y la propaganda se esconde una red de intereses que decide antes de que el ciudadano marque la boleta.
Las campañas políticas no se ganan con ideas ni con proyectos, sino con recursos: los que se desvían del erario, los que se lavan en fideicomisos, los que provienen del crimen organizado.
La compra de votos dejó de ser práctica marginal: es un mecanismo institucional.
Cada elección reproduce el mismo patrón: los recursos desviados del erario aseguran continuidad, las dádivas sustituyen convicciones y los programas sociales se convierten en instrumentos de control político.
El poder promete justicia social, pero distribuye lealtades.
El dinero sucio no sólo compra votos; compra silencios, medios, encuestas y reputaciones.
Moldea la percepción social hasta hacer creer que la corrupción es un mal inevitable.
Y en esa resignación se construye la estabilidad del sistema: una paz aparente sostenida por la indiferencia.
La democracia mexicana no enfrenta un golpe militar ni una dictadura formal, sino algo más sofisticado: la dictadura del dinero.
Un régimen donde las urnas existen, pero su función es simbólica; donde el ciudadano vota, pero su voto llega tarde, porque el resultado ya fue negociado.
Cada elección perpetúa a los mismos grupos bajo nuevas siglas.
Y mientras el gobierno proclama que el pueblo manda, el verdadero soberano —el dinero— dicta las reglas.
Una democracia comprada es, al final, una dictadura que sonríe.
Un Estado emocionalmente ausente que abandona a su gente, un gobierno que se protege con la palabra “soberanía”, unas instituciones que administran el crimen y una democracia que se vende al mejor postor: ese es el rostro del país.
La consecuencia no podía ser otra: una sociedad rota, cansada de esperar que el poder recuerde su deber de cuidar la vida.
La fractura ya no es solo política ni económica: es humana.
Porque cuando el Estado deja de proteger, el pueblo deja de creer.
Y un pueblo que deja de creer ya no vota, ya no lucha, ya no ama: sobrevive.
Cuando un país deja de cuidar, se apaga.
No de golpe, sino lentamente: en la indiferencia cotidiana, en los silencios prolongados, en la normalización del dolor.
La tragedia mexicana ya no es la corrupción ni el crimen; es la anestesia moral que permite que todo ocurra sin que nadie se estremezca.
La violencia que antes se expresaba en la calle hoy se expresa en el alma.
La desesperación dejó de ser estadística para convertirse en atmósfera.
México vive una fractura profunda: el poder ya no protege, el pueblo ya no confía, la sociedad ya no se cuida.
La impunidad institucional alimenta la violencia social, y la violencia social justifica la impunidad institucional.
Es un círculo perfecto de autodestrucción.
El Estado alega soberanía, pero su pueblo grita auxilio.
Los gobernantes hablan de independencia, pero no pueden ofrecer empatía.
La fractura no está sólo en las instituciones, sino en el corazón de la gente: en la mujer que se levanta sintiendo que estorba, en el niño que aprende que un arma resuelve más rápido que una palabra, en el hombre que se convence de que “todos roban”, en el ciudadano que ya no cree en el voto ni en la justicia, pero sigue aplaudiendo porque teme quedarse solo.
La fractura humana es la herencia más devastadora del poder impune.
Porque cuando un país se acostumbra a ver morir sin reaccionar, el crimen deja de necesitar armas: le basta con el silencio.
México no se está destruyendo por la violencia del narco ni por la corrupción de sus élites, sino por la pérdida de su empatía.
Y esa pérdida no se mide en cifras, sino en los gestos cotidianos de resignación: cuando alguien dice “así es esto”, cuando una injusticia deja de indignar, cuando la vida de otro ya no duele.
El poder puede reconstruirse, la economía puede recuperarse, las instituciones pueden reformarse.
Pero cuando se pierde la capacidad de sentir, no hay transformación posible.
Porque un país que deja de cuidar deja de ser país.
Y cuando el dolor de los otros deja de importarnos, la humanidad se vuelve ruina.
Hoy México no necesita un nuevo discurso: necesita volver a mirarse.
Recordar que antes de ser Estado, es comunidad; antes de ser patria, es gente; antes de ser soberano, es humano.
La pregunta ya no es quién tiene el poder, sino quién tiene la compasión.
Porque el poder sin compasión es tiranía, y la soberanía sin empatía es vacío.
Lo que está en juego ya no es la política ni la economía: es el alma misma de la nación.
Y si esa alma se extingue, no habrá bandera que la cubra ni soberanía que la salve.
Porque eso que les pasó a ellos a la joven que se quitó la vida, a la madre que mató a sus hijos, al niño que disparó contra su madre podría pasarnos a cualquiera.
A usted que me escucha, que me lee, a mí, a todos.
Nadie está a salvo del colapso cuando la soledad se normaliza y el dolor se vuelve invisible.
Por eso, prioricemos la salud mental.
No como un discurso, sino como un acto de supervivencia colectiva.
Porque un país que no atiende sus heridas termina repitiéndolas.
Y México ya sangra demasiado como para seguir fingiendo que todo está bien…