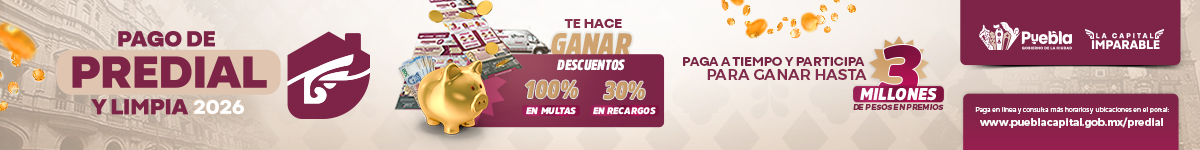Por Yasmín Flores Hernández
A usted que me escucha y me lee quiero hacerle una pregunta:
¿Sabe realmente qué hacen sus hijos cuando se van a la escuela o a la universidad?
Todos los que somos padres queremos creer que nuestros hijos, al salir de casa, se dedican únicamente a estudiar.
Nos repetimos esa idea para tranquilizarnos.
Sin embargo, la realidad a veces es distinta: las tentaciones no están lejos, están a unos pasos de las aulas.
Siempre hemos pensado en cuidarlos de las malas influencias, pero pocas veces nos detenemos a mirar que esas tentaciones se instalan justo frente a sus universidades, con permisos oficiales, con horarios extendidos, con música que compite con las clases.
Y entonces surge la pregunta incómoda:
¿Por qué se permite que bares y antros operen pared con pared con planteles educativos?
¿Qué hacen las autoridades municipales y estatales al otorgar esas licencias?
¿Y las propias instituciones educativas, por qué guardan silencio?
Todo esto lleva a que los bares se conviertan en un riesgo consentido, con un marco legal que nadie cumple.
La Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas del Estado de Puebla establece que los establecimientos con venta de alcohol deben estar a más de 200 metros de centros educativos, deportivos, hospitalarios o religiosos.
¿Pero que establece el COREMUN?
- En el Artículo 612, fracción XI del COREMUN se estipula que los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas deben estar a una distancia mínima de 200 metros de cualquier centro educativo.
- Esto aplica para bares, antros, botaneros, etc., que tienen venta de alcohol o su consumo en el lugar.
Esta disposición busca blindar a los jóvenes de la exposición temprana al consumo y de los riesgos asociados.
Pero en la práctica, la norma se viola todos los días. Ayuntamientos que otorgan licencias sin medir distancias, restaurantes que se transforman en bares después de las 8 de la noche, operativos que cierran un día y permiten reabrir al siguiente. La ley es clara, pero la autoridad es laxa.
Lo que sucede en la práctica
- Hay reportes de que varios bares o botaneros en Puebla operan a menos de 200 metros de universidades y escuelas.
- Se han hecho clausuras de bares cercanos a universidades como la BUAP (Ciudad Universitaria) y la UPAEP por estar en zona escolar y no respetar esa distancia.
Lamentablemente las Universidades cuentan con bares que se encuentran frente a las mismas.
Déjeme darle algunos ejemplos
- IBERO Puebla: por la parte trasera abundan bares y restaurantes con venta de alcohol. Incluso hay lugares que se anuncian como Clamatería de la Ibero y Sayulita.
La normalización es total: el bar toma el nombre de la universidad para atraer clientes.
- UVM Puebla: Frente a la universidad se encuntran lugares como crudopolis, el pecado mensclub, cerveceria rosarito, la fuga de don porfirio, jala la jarra y una tras otra.
- UPAEP: en colonias cercanas proliferan establecimientos que bajo el giro de “cafetería” operan como bares en la práctica.
- Tec Milenio Puebla: su ubicación en áreas de crecimiento comercial la rodea de opciones nocturnas con venta de alcohol.
- Tecnológico de Puebla: reseñas y directorios en línea muestran restaurantes-bar en las inmediaciones del campus.
- Buap: cuenta con 18 bares a su alrededor como son: el pre, the wolf, litrox, mary chela, las muñemiches, bar guajira, terraza biko, beirut, beer pong bar, latinos bar. Etc.
El denominador común: todos están a menos de los 200 metros que la ley exige como mínimo.
Las consecuencias son visibles.
- Narcomenudeo: los bares cerca de universidades son puntos de venta ideales para distribuidores.
- Accidentes viales: jóvenes que, tras salir de clase, cruzan la calle y terminan manejando alcoholizados.
- Violencia juvenil: riñas, asaltos y agresiones alrededor de estos corredores.
- Normalización del consumo: alumnos de preparatoria y primeros semestres que ven el alcohol como parte natural del entorno escolar.
Pero a todo esto; ¿quienes son los responsables directos?
- Ayuntamientos: son quienes autorizan y supervisan los giros comerciales.
- Gobierno estatal: a través de SEGOB y Seguridad Pública, tiene la obligación de coordinar operativos.
- Congreso de Puebla: ya ha exhortado a los municipios a cumplir la regla de los 200 metros.
- Universidades: su silencio es cómplice; deberían ser las primeras en exigir entornos seguros.
Hagamos un llamado a padres y autoridades:
Cada bar tolerado en inmediaciones de una escuela es una invitación al narco, al accidente y a la tragedia.
Hacemos un llamado a la autoridad municipal para detener la proliferacion de bares y regular a los que ya estan establecidos.
Presidente Municipal José Chedraui le pido respetuosa y puntualmente revisar y atender este tema.
Y aquí es donde debemos detenernos: lo que sucede en el entorno inmediato de una universidad no es muy distinto de lo que ocurre en el plano nacional.
Si el Estado no puede hacer cumplir una regla tan clara y sencilla como mantener a raya los bares alrededor de un plantel educativo, ¿cómo confiar en que protegerá un recurso estratégico de talla mundial como el litio?
La misma indolencia y permisividad que deja expuestos a nuestros jóvenes en las calles universitarias, es la que en el nivel federal puede convertir al litio ese mineral llamado a ser motor de soberanía en un botín político y corporativo.
El litio: ¿soberanía o espejismo?
En 2022, el gobierno mexicano reformó la Ley Minera para declarar al litio como mineral de utilidad pública y creó la empresa estatal LitioMx.
El mensaje fue claro: México no repetiría la historia del petróleo.
El litio se administraría con exclusividad estatal, con rectoría en toda la cadena de valor y con proyectos de electromovilidad bajo control nacional.
Lo que prometió la reforma
- Exclusividad estatal en exploración y explotación.
- Rectoría del Estado desde el yacimiento hasta la industrialización.
- Proyectos de electromovilidad con liderazgo nacional y contenido local verificable.
Sobre el papel, impecable. En la práctica, apareció la fisura.
Y a todo esto se queda puerta entreabierta.
El mismo decreto permite asociaciones con instituciones públicas y privadas, bajo el supuesto de que el Estado conservará la mayoría.
En teoría, un candado; en la práctica, una rendija que puede volverse portón.
Si los memorandos de entendimiento, contratos y anexos no se publican íntegros con porcentajes, metas de transferencia tecnológica, calendarios y compromisos de contenido nacional la soberanía se diluye.
México asume el riesgo del territorio y del recurso, mientras terceros capturan la parte más rentable: el diseño, los cátodos, las celdas, los packs, el software y las certificaciones.
Dejeme contarle sobre el caso Foxconn: qué es y por qué importa
Foxconn es el mayor fabricante de electrónicos por contrato en el mundo.
Es una empresa taiwanesa fundada en 1974, conocida por ensamblar productos icónicos como el iPhone, consolas de videojuegos y servidores de inteligencia artificial.
En la última década ha buscado diversificar su negocio y colocarse en sectores estratégicos como los vehículos eléctricos, semiconductores, robótica y baterías.
En México, Foxconn tiene operaciones en Tijuana, Juárez y Jalisco. Pero lo más relevante está ocurriendo en Sonora, donde bajo el paraguas del Plan Sonora, la empresa abrió mesas de trabajo y firmó convenios con el Consejo para el Desarrollo Sostenible (CODESO) y con la Industria Nacional de Autopartes (INA).
El objetivo declarado: impulsar la manufactura de baterías, la electromovilidad y la innovación tecnológica en el país.
Foxconn no extrae litio la Ley Minera se lo prohíbe, pero no lo necesita.
Su apuesta está en la fábrica, no en la mina.
Lo que realmente deja valor no es el mineral en bruto, sino la producción de cátodos, celdas y paquetes de baterías que alimentan a la industria automotriz y tecnológica mundial.
Y ahí radica el verdadero dilema: México corre el riesgo de repetir el viejo patrón.
Exportar materia prima barata y comprar de vuelta tecnología cara. Convertirse en proveedor subordinado en lugar de líder soberano.
La pregunta no es si empresas globales como Foxconn entran o no, o si ya están aquí, sino con qué reglas:
- ¿Será con mayoría estatal real o con simulaciones?
- ¿Habrá transferencia tecnológica medible o promesas vagas de capacitación?
- ¿Se dará un encadenamiento productivo con PYMES mexicanas o se reproducirá el esquema de subcontratismo precario?
- ¿Se garantizará contenido nacional auditable o se venderá una simple “maquila verde”?
Foxconn es un espejo que obliga a preguntarnos si México podrá meter soberanía en la fábrica o si se conformará con presumir soberanía en el discurso.
Y aquí es donde el episodio del viaje de Andrés Manuel López Beltrán a Japón cobra relevancia.
No se trata solo de un asunto de gasto personal o de congruencia con la austeridad.
El contexto importa: mientras empresas como Foxconn buscan posicionarse en la cadena de valor del litio y las baterías desde Sonora, Japón representa uno de los principales nodos tecnológicos y comerciales de esa misma cadena a nivel global.
El cruce es evidente: de un lado, una corporación extranjera que busca capturar el valor del litio en México; del otro, un integrante del círculo más cercano al poder que viaja al país donde se concentran los jugadores clave de la electromovilidad.
Aunque Andy afirmó que se trató de un viaje privado, el sólo hecho de coincidir en el ecosistema estratégico de las baterías abre una pregunta legítima:
¿Quién garantiza que no existan contactos, negociaciones o intereses cruzados que terminen debilitando la soberanía que tanto se proclama?
El caso Foxconn muestra la fuerza de los capitales globales; el viaje a Japón expone la fragilidad de nuestras instituciones cuando no existen murallas de integridad. Ambos episodios, puestos uno frente al otro, revelan que el verdadero reto del litio no está solo en la mina ni en la fábrica: está en blindar la política energética contra la opacidad, los conflictos de interés y la captura privada.
Hasta ahí, hechos.
Pero ¿qué tiene que ver con el litio?
Mucho.
Japón es un nodo central de la cadena global de baterías y de la industria automotriz.
En medio de las negociaciones sobre la electromovilidad en Sonora, cualquier presencia de una figura relevante del partido en el poder en ese ecosistema abre preguntas legítimas:
—¿Hubo o no agenda con actores de la industria?
—¿Se sostuvieron reuniones con empresas o cámaras vinculadas a baterías y vehículos eléctricos?
—¿Quiénes asistieron y qué se trató?
No es criminalizar un viaje privado, es exigir estándares de integridad en una política estratégica.
Si el discurso oficial es “soberanía”, la conducta debe ser transparencia total. Sin blindajes de integridad, la política del litio corre el riesgo de contaminarse con sospechas y perder credibilidad.
Para todo esto debe existir estándares mínimos para que la soberanía sea real
- Publicación íntegra de convenios, contratos y anexos.
- Mayoría estatal efectiva en capital, voto y control operativo.
- Metas de transferencia tecnológica con indicadores claros (líneas piloto, certificaciones, know-how).
- Contenido nacional verificable con auditorías independientes.
- Rendición trimestral de avances (capacidad instalada, empleos creados, proveedores locales).
- Murallas de integridad: registro público de reuniones, cabildeos, obsequios y viajes pagados por terceros.
Idea fuerza: El reto no es sacar litio del subsuelo, es meter soberanía en la fábrica. Si México no domina cátodos, celdas y packs, el “oro blanco” será otro espejismo.
Si en los perímetros universitarios la ley se elude con “giros maquillados” y en el perímetro nacional la política se construye con convenios reservados, el mensaje al crimen organizado es el mismo: aquí hay rendijas.
Donde hay opacidad y captura, el narco entra por proveedurías simuladas, logística, contratos fachada y lavado.
Por eso, la gobernanza del litio también es política de seguridad.
Narco: el engranaje que conecta la esquina, la fábrica y el Estado.
El crimen organizado aprendió a operar donde el Estado no mira. Si hay jóvenes y bares pegados a campus, instala puntos de venta; si hay megaproyectos con contratos grises, se cuela por empresas pantalla; si hay autoridades cooptables, compra silencios. Tres escenas lo explican:
- Corredor universitario
Bares a menos de 200 metros. Venta de alcohol y droga al menudeo. Riñas, agresiones, accidentes viales. Operativos “relámpago” que clausuran un día y permiten reabrir la semana siguiente con otro giro. Señal: la ley es negociable.
- Cadena del litio/baterías
Moús sin anexos públicos. Proveedores “de confianza”.
Contratos que viajan a la reserva. Señal: la rendición de cuentas es negociable. Resultado: se abren espacios para subcontratas vinculadas a lavado, sobrecostos y tráfico de influencias.
Ciclo político
Campañas con financiamiento opaco, favores que se cobran con permisos, no renovaciones selectivas, adjudicaciones a modo. Señal: la institucionalidad es negociable.
Cómo se arma el negocio (paso a paso)
- Territorio: el narco asegura corredores (bares/zonas de ocio) con tolerancia municipal.
- Flujo: coloca distribución, crédito y cobro en zonas estudiantiles (cliente cautivo, baja percepción de riesgo).
- Puente legal: crea empresas fachada que concursan por servicios “no sensibles” en proyectos estratégicos (seguridad privada, transporte, limpieza, obra civil menor).
- Lavado: triangula utilidades a través de proveedores y factureras ligadas a cadenas públicas-privadas.
- Blindaje: financia actores locales para comprar tiempo (permisos, inspecciones laxas, información anticipada).
Lo que sí se puede hacer (y funciona)
Municipios
- Padrón georreferenciado y público de licencias con alcohol; mapa con radios de 200/300/500 m en torno a escuelas.
- Inspecciones aleatorias con actas públicas (fecha, motivo, sanción).
- Programa de reubicación de giros con incentivos reales (no “borrón y cuenta nueva”).
- Botón de denuncia ciudadana con respuesta en 72 h y publicación del folio.
Estados / Federación
- Protocolos de integridad obligatorios en proyectos de litio/baterías: publicación de todos los moús y anexos; listas de beneficiarios finales de proveedores (UBO); auditorías técnicas y forenses.
- Listas negras de empresas con vínculos a lavado y contrabando; interoperables con compras públicas.
- Trazabilidad de contenido nacional y transferencia tecnológica (indicadores y verificación independiente).
- Cruce de bases: licencias municipales, padrón de proveedores estatales y federales, reportes UIF.
Universidades
- Diagnóstico público del entorno (metros exactos, licencias, denuncias).
- Convenios con municipio/estado para cierre y reubicación de giros en zona protegida.
- Rutas de transporte seguro y protocolos de app (alerta, puntos de apoyo, iluminación).
Padres / Comunidad
- Exigir a sus instituciones transparencia del perímetro (mapas, oficios, resultados).
- Participar en comités de vigilancia con reportes mensuales.
El bar frente a la universidad, el convenio opaco en la cadena del litio y el túnel del narco no son historias aisladas: son capítulos de una misma narrativa. La de un Estado que renuncia a aplicar sus propias reglas y permite que la permisividad se convierta en norma.
En Puebla, 200 metros son 200 metros. Cada bar tolerado en inmediaciones de una escuela es una invitación directa al alcohol temprano, al narcomenudeo y al accidente que pudo evitarse.
En Sonora, la “soberanía” no se decreta: se construye con contratos transparentes, mayoría estatal real y transferencia tecnológica verificable. De lo contrario, el litio corre el riesgo de ser otro espejismo que se deshace entre convenios reservados y sospechas políticas.
Y en todo el país, el crimen organizado aprovecha cada rendija de opacidad: en el corredor universitario, en la proveeduría del litio, en la campaña electoral financiada en lo oscuro. La lección es clara: seguridad no es más patrullas ni más anuncios, es cerrar rendijas a la corrupción, la negligencia y la captura privada.
Padres: no normalicen lo que pone en riesgo a sus hijos; la universidad empieza en la calle que atraviesan, no en el aula.
Autoridades: la ley no es una sugerencia. Cumplirla es la única manera de defender a los jóvenes, al litio y a la nación misma de los intereses privados y del crimen organizado.
Si seguimos aceptando que la costumbre reemplace a la ley y que el anuncio sustituya a la política, no será la noche la que se trague a nuestros jóvenes ni el mercado el que devore al litio: será nuestra indiferencia la que termine entregando el futuro del país.