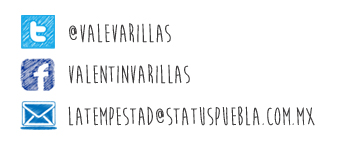Por Valentín Varillas
Fuera del poder, Andrés Manuel López Obrador consiguió los dos objetivos principales de su administración: las reforma al poder judicial y la inminente reforma electoral.
Algo que, al frente del gobierno federal fue de plano imposible de alcanzar.
Con todo y sus altísimos niveles de popularidad y aceptación, no pudo conseguir en las urnas las mayorías absolutas que le permitieran realizar cambios en la Constitución.
Por alguna extraña razón, a mediados de su sexenio los electores optaron por los equilibrios entre poderes.
Algo completamente distinto a lo ocurrido tres años después, cuando la aplanadora guinda arrasó en las urnas, permitiéndole hoy al actual grupo en el poder hacer y deshacer.
Eliminar cualquier tipo de contrapesos.

Esos que resultaron tan molestos, tan incómodos para Andrés Manuel en el ejercicio de gobierno, y que juró aniquilar aún después de su supuesto retiro político.
Todo parece que lo va a lograr, a través de Claudia Sheinbaum, antes de que se cumpla su primer año como presidenta.
Y resulta imposible saber a ciencia cierta si así será el resto del sexenio de la primera mujer jefa del ejecutivo federal.
Ojalá que no.
El menos oscuro de los escenarios sería aquel en el que esta peligrosa regresión autoritaria fuera el único y último compromiso del proceso de sucesión.
Que haya sido la moneda de cambio que amarró una candidatura, que garantizó la operación electoral de las distintas instancias de gobierno y que ahora opere como el seguro de cumplimiento de la promesa de hacerse a un lado definitivamente y dejarla gobernar a plenitud.
López Obrador inauguró una nueva forma de hacer política en México.
Para bien o para mal.
Derribó mitos, redefinió paradigmas y en los hechos, todo parece indicar que será recordado como el único presidente en ejercer, de facto, un sexenio de siete años.
Pobre país.