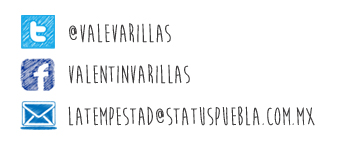Por Valentín Varillas
Debates: sinónimo de apertura y madurez democrática.
Cómo festinamos su llegada y lo que en teoría iban a aportar a nuestra vida política.
Años después de que se convirtieron en un evento obligatorio de cada coyuntura electoral, vemos con tristeza que exageramos sus potenciales beneficios.
Sí, en la practica, los debates en México se han quedado cortísimos como instrumento que sirva realmente para emitir un voto consciente, informado, producto de un análisis serio de las plataformas y proyectos que compiten en una contienda.
Han sido, tristemente, penosos ejercicios que se realizan para cumplir con una tediosa obligación legal.
Puestas en escena que privilegian lo anecdótico, el botepronto.
Participaciones llenas de lugares comunes y de frases que, a base de su tediosa repetición, pierden todo sentido.
Los debates adormecen, cansan, anestesian, aburren.
Su valor real no está en lo que ahí se dice o hace, sino en la interacción que se da a su alrededor entre los usuarios de redes sociales.
Ahí, en las incontrolables, libres e imprevisibles redes, se da esa valiosa retroalimentación que le deja mucho más al votante potencial que lo que puedan decir o hacer los debatientes.
Y es que, más allá de que su aparición era irremediable y hoy es absolutamente irreversible, los debates han sufrido de una pasmosa inmovilidad que los han vuelto vetustos, anacrónicos.
Es su formato el culpable.
Ese que no se había modificado y el que parecía ser intocable.

“Hay que abrirse, pero no tanto”-parecía ser la filosofía con la que se diseñaban, elección tras elección.
Esa rigidez ha sido veneno puro para su importancia e influencia real en nuestro entramado democrático.
En otros lares, con democracias más avanzadas, los debates van de la mano de las necesidades políticas de los ciudadanos.
Cambian con ellas, se transforman para tratar de estar siempre a su altura.
Los hay diversos, con dinámicas distintas y siempre interesantes.
Algunos, contemplan la participación de votantes que se inscriben para ser insaculados y entrar al foro en donde se llevan a cabo.
Ahí, hacen preguntas directas a los candidatos.
Preguntas libres, que no son censuradas o coartadas por ninguno de los participantes ni de sus asesores y mucho menos por la autoridad electoral encargada de su organización.
Cuestionamientos valiosos que, de otra forma, jamás llegarían directamente a quienes piden el voto y que son, sin duda, compartidos por millones de personas más.
En el caso de nuestro país, el espectador es únicamente un convidado de piedra, un silencioso testigo resignado a conformarse con lo que los protagonistas quieran dar.
Nada más.
Por eso, en el encuentro de ayer, vimos un cambio de fondo y no de forma.
Un cambio que, aunque parezca menor, fue fundamental para variar el resultado del ejercicio.
El tema del papel del moderador en los debates nacionales había sido otro signo de atraso y falta de apertura.
Su actuar se limitaba a tomar tiempos y otorgar turnos de participación.
Edecanes periodísticas, en teoría “de lujo”, cuyo trabajo lo podría hacer cualquier desconocido o bien alguna herramienta de la tecnología.
En esta ocasión, se siguió el ejemplo de otros países y se renovó el formato para que los candidatos enfrentaran los cuestionamientos y críticas directas de los moderadores.
Preguntas, respuestas, réplicas y contrarréplicas a varias voces, en donde todos, aparentemente, participaron en absoluta libertad.
Así, los ciudadanos pudimos ver, aunque con limitaciones, la capacidad de los candidatos de debatir realmente, de improvisar, atajar la crítica y enfrentar escenarios que no tenían previamente considerados.
Un ejercicio mucho más cercano a lo que la definición del término “debate” sugiere.
Es evidente que falta andar un largo camino y sortear diversos obstáculos, para poder concluir que existe una relación directa entre la realización de un debate y la definición mayoritaria del sentido del voto ciudadano a partir de estos ejercicios.
Sin embargo, el debate de ayer significó un paso importante para lograrlo.