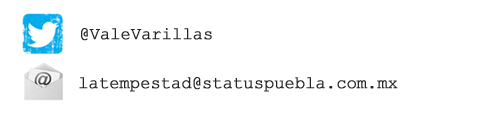Por: Valentín Varillas
Por si faltara un punto de unión entre el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, surgen como dos gotas de agua analogías contundentes en sus respectivos escándalos sexenales.
Ayotzinapa y Chalchihuapan tienen como columna vertebral la prostitución de las instituciones del estado para encubrir asesinatos en donde resulta cada vez más evidente la participación de miembros de corporaciones oficiales.
 En ambos casos, no se tuvo empacho en mentirle a la opinión pública basándose en investigaciones a modo que no tenían como objetivo llegar a conocer la verdad de los hechos, sino evadir la responsabilidad y el costo en imagen producto de evidentes omisiones y corruptelas.
En ambos casos, no se tuvo empacho en mentirle a la opinión pública basándose en investigaciones a modo que no tenían como objetivo llegar a conocer la verdad de los hechos, sino evadir la responsabilidad y el costo en imagen producto de evidentes omisiones y corruptelas.
La patética teoría del cohetón, defendida hasta el cansancio por las autoridades estatales después del asesinato artero de José Luis Tehuatlie Tamayo a manos de policías estatales, tiene hoy su vergonzoso equivalente en la supuesta incineración de los normalistas en el basurero de Cocula.
Ambas mentiras oficiales fueron repetidas como incuestionables mantras por el aparato propagandístico oficial de ambos niveles de gobierno y eructados sin pudor por los medios cómodos pagados para tal fin.
Sin embargo, Chalchihuapan y Ayotzinapa se parecen también en el unánime rechazo que estas fantásticas versiones generaron entre la sociedad libre-pensante y porque éstas fueron destrozadas además, por instancias defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
En el caso del gobierno poblano, a pesar de la contundencia de las recomendaciones emitidas en su momento, ha existido una negativa constante a cumplirlas a cabalidad.
Al contrario, tal parece que la resolución de la CNDH sobre el caso desató con mayor fuerza la furia oficial y avivó las ansias persecutorias contra quienes encabezaron los actos de protesta que derivaron en la toma de la autopista a Atlixco el 9 de julio del año pasado.
 El gobierno federal, por su parte, agobiado por los bajísimos niveles de popularidad y confianza que el presidente Peña muestra en las encuestas y con la obligación moral de ser medianamente congruente con el discurso emitido apenas hace unos días con motivo de su tercer informe, ha anunciado la reapertura del caso, prometiendo que ahora sí llevará a cabo una “investigación exhaustiva” que tomará en cuenta las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno federal, por su parte, agobiado por los bajísimos niveles de popularidad y confianza que el presidente Peña muestra en las encuestas y con la obligación moral de ser medianamente congruente con el discurso emitido apenas hace unos días con motivo de su tercer informe, ha anunciado la reapertura del caso, prometiendo que ahora sí llevará a cabo una “investigación exhaustiva” que tomará en cuenta las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ambos oscuros capítulos convergen también en la prisa de ambos niveles de gobierno en darle carpetazo al escándalo, a pesar de que llevaron a cabo investigaciones sesgadas, tramposas, en donde intencionalmente se violaron los protocolos elementales que rigen este tipo de indagatorias en un auténtico estado de derecho.
Sin embargo, lo que más indigna dentro del enorme catálogo de similitudes que existen entre la matanza de Iguala y el asesinato de un menor indígena en Puebla, es el implícito decreto de impunidad emitido por ambos gobiernos para proteger a los culpables.
Esos que en tiempo y forma tendrían que haber enfrentado las consecuencias legales de los delitos que cometieron y que hoy, lejos de cumplir condena, se mueren de la risa del prostituido estado de derecho que imparte “justicia” en este país.